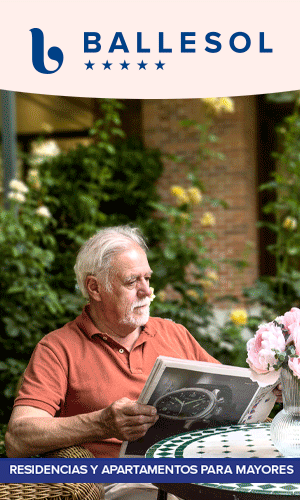Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra cada 11 de abril por ser la fecha de nacimiento del neurólogo británico que descubrió y dio nombre a la enfermedad, el Dr. James Parkinson, analizamos su evolución y últimos avances. El objetivo es visibilizar la realidad de las personas con párkinson desde una perspectiva sociosanitaria, abordando tanto los avances médicos y tecnológicos como el impacto psicosocial y los retos en la atención y el acompañamiento. Y lo hacemos con ayuda de especialistas de la Federación Española de Parkinson, de la Sociedad Española de Neurología y de la Asociación Parkinson Madrid.
La enfermedad de Parkinson es una afección neurodegenerativa crónica que afecta al sistema nervioso central, produce discapacidad y evoluciona progresivamente hacia diversos grados de dependencia. Según estimaciones de la Federación Española de Parkinson, reseñadas en la última edición del Libro Blanco del Parkinson, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del alzhéimer y en España existen aproximadamente 160.000 personas que la padecen, si bien se considera que podría haber otras 30.000 sin diagnosticar. Se trata de una enfermedad cuya incidencia aumenta de forma paralela al envejecimiento de la población, por lo que el incremento de la esperanza de vida ha contribuido al aumento del número de personas afectadas.
Así lo constata también el Dr. Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN) al afirmar que “el cambio demográfico sí que va a ir aumentando la prevalencia e incidencia de la enfermedad”. Sánchez Ferro estima que existen entre uno o dos casos nuevos al año por cada 10.000 habitantes, cifras que “algunas estimaciones prevén que puedan duplicarse en los próximos 25 años”.
Respecto a los casos sin diagnosticar, Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid asegura que “en España más del 50% de los nuevos casos anuales permanecen sin diagnóstico debido a retrasos de entre uno y tres años, lo que implica que un tercio de los nuevos casos po- drán estar sin identificar”.
A nivel europeo, se estima que más de un millón de personas viven con párkinson. En concreto Carrasco indica que “afecta a 1,2 millones de personas en Europa, con una prevalencia del 1,43% en mayores de 60 años”. En el contexto global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en su informe de 2022 que la prevalencia del párkinson se ha duplicado en los últimos 25 años, con estimaciones que en 2019 ya indicaban más de 8,5 millones de personas afectadas en el mundo.
Diagnóstico y abordaje precoz
Como señalan desde la Federación Española de Parkinson, el diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínico y se basa en la historia médica y en la exploración física y neurológica de la persona, ya que actualmente no existe una prueba diagnós- tica concluyente. Para establecer el diagnóstico, se requiere la presencia de una serie de síntomas motores, entre los que destaca la bradicinesia (lentitud de movimientos), acompañada de al menos uno de los siguientes: temblor en reposo (aunque este puede estar ausente en el 30 % de los casos), rigidez muscular o inestabilidad postural.
 No obstante, la enfermedad puede tener un inicio poco específico, presentando síntomas como malestar general, cansancio rápido, cambios sutiles en la personalidad, dolor, síntomas urinarios, alteraciones del sueño, pérdida del olfato y trastornos afectivos como depresión o ansiedad. Sin embargo, ninguno de estos síntomas prodrómicos permite predecir de manera fiable la aparición de la enfermedad en el futuro.
No obstante, la enfermedad puede tener un inicio poco específico, presentando síntomas como malestar general, cansancio rápido, cambios sutiles en la personalidad, dolor, síntomas urinarios, alteraciones del sueño, pérdida del olfato y trastornos afectivos como depresión o ansiedad. Sin embargo, ninguno de estos síntomas prodrómicos permite predecir de manera fiable la aparición de la enfermedad en el futuro.
Por ello, desde la Federación Española de Parkinson subrayan la gran importancia de la investigación en torno a los síntomas prodrómicos, ya que su estudio puede contribuir a una detección precoz y, por tanto, a un tratamiento más adecuado y temprano. La detección temprana de la enfermedad no solo mejora el manejo clínico, sino que también permite a la persona afectada y a su entorno iniciar antes los procesos de adaptación y acceso a recursos terapéuticos, sociosanitarios y de apoyo.
“El párkinson es difícil de diagnosticar porque los síntomas van apareciendo poco a poco, no de forma abrupta. De hecho, da la cara cuando más de la mitad de las neuronas de la zona afectada ya han fallecido. Además, su diagnóstico es especialmente complicado cuando comienza en edades tempranas, ya que es una enfermedad asociada a personas mayores”, indica Laura Carrasco. De ahí que la importancia del abordaje precoz sea clave, puesto que “cuando las personas empiezan con los síntomas tienen una gran desazón y grandes dificultades para desarrollar su actividad habitual e incluso laboral.
La incertidumbre es devastadora. En cuanto empiezan a tomar la medicación y los tratamientos adecuados, dichos síntomas pueden disminuir en su virulencia e incluso desaparecer por bastante tiempo, permitiendo una buena calidad de vida. Todo el tiempo que se retrase el diagnóstico es un tránsito de sufrimiento y deterioro para las personas que lo padecen”, sentencia Carrasco.
El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del alzhéimer y en España existen aproximadamente 160.000 personas que la padecen
Del mismo modo, para el Dr. Sánchez Ferro, “el diagnóstico precoz es muy importante porque “sí que hay recomendaciones de estilo de vida que tienen un impacto en la progresión de la enfermedad. Realizar un plan personalizado a una persona diagnosticada con recomendaciones de ejercicio físico, que son las que tienen más impacto, ayuda a que la enfermedad evolucione más despacio. Recomendaciones de realizar ejercicio más de tres o cuatro días a la semana, más de 40 minutos, con una frecuencia cardíaca promedio de una intensidad moderada”.
Modelo sociosanitario y entorno
“El párkinson es un duelo constante, se diría que es una carrera larga, de fondo, pero además, con obstáculos”. Así lo describe Laura Carrasco al hablar de la evolución de esta enfermedad, que no solo es degenerativa, sino también profundamente transformadora en la vida de quienes la padecen y de su entorno cercano. “Se trata de una enfermedad con una carga social radicalmente importante. De tal forma que estamos hablando de la necesidad de un abordaje sociosanitario”.
En palabras de Carrasco, “la forma de enlentecer el proceso, que no pararlo, es con tratamiento farmacológico o quirúrgico y la rehabilitación integral”. Pero, además, requiere un abordaje integral, interdisciplinar y personalizado. “Cada persona es distinta, el género, la edad, la circunstancia vital… Así que necesariamente el abordaje tiene que ser muy personalizado”, insiste Carrasco. En la Asociación Parkinson Madrid proponen una metodología centrada en la figura del “gestor del caso” para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales.
Desde el punto de vista clínico, el Dr. Sánchez Ferro coincide: “el manejo integral es algo muy importante que, por desgracia, todavía no lo conseguimos del todo”. El neurólogo de la SEN insiste en que uno de los pilares básicos es el ejercicio físico, pero también son fundamentales los fármacos para restablecer las alteraciones que se producen en el cerebro, sobre todo, relacionadas con el déficit de dopamina, que es una de las manifestaciones más importantes que produce el párkinson.
Asimismo, se refiere a las terapias avanzadas para cuando el tratamiento oral va siendo insuficiente porque no se consigue una buena corrección de los síntomas. “Hay cirugía con estimulación cerebral profunda, bombas de infusión de fármacos, ultrasonido para pacientes con temblor… Y dentro de este abordaje integral son muy importantes las especialidades no puramente médicas, la fisioterapia, logopedia, rehabilitación de la marcha, rehabilitación cognitiva, enfermería…”. En este sentido, subraya la existencia de “una pata coja” en el sistema sanitario. “Los hospitales no pueden absorber todas las necesidades existentes y las asociaciones de pacientes, además de su labor educativa y de asesoramiento en materia social y laboral, cubren una parte del déficit asistencial al que nosotros no llegamos”.
Estas entidades no solo proporcionan terapias rehabilitadoras, sino también un espacio de apoyo emocional y social. “Las asociaciones somos lugares de encuentro social. Quienes superan la barrera de acercarse a una asociación encuentran un espacio de comprensión y seguridad”, señala Carrasco.
El impacto del párkinson se extiende más allá de la persona diagnosticada. “Los problemas de movilidad, cognitivos y de lenguaje, sumados a la muy habitual depresión o cambios de humor, cambian los roles y las relaciones familiares. Provocan aislamiento social y eso a su vez empeora el ánimo”, explica Carrasco.
El papel de las personas cuidadoras es esencial y a menudo invisible. “Están al pie del cañón 24 horas y todos los días del año. Necesitan mucha formación y mucho apoyo”. El Libro Blanco del Párkinson lo resume con claridad. “La atención sociosanitaria ofrecida por las asociaciones de párkinson se convierte en un ejemplo de atención integral, singularmente en las asociaciones de mayor tamaño, dado que ofrecen a la persona con párkinson toda una serie de servicios sociosanitarios que incluyen la fisioterapia, la logopedia, la neuropsicología y el trabajo social, la terapia ocupacional, lo que parece dar respuesta a la estructura básica de necesidades sociosanitarias de la persona, y de los familiares de las personas con párkinson”.
El peso del estigma
Desde la Federación Española de Parkinson, a través de su Libro Blanco, también se incide en que una de las experiencias comunes al inicio del diagnóstico de párkinson es el enfrentamiento con el estigma social que la rodea. Este estigma se alimenta del desconocimiento generalizado sobre la enfermedad, con una imagen errónea que asocia el párkinson exclusivamente con el temblor y con un proceso de envejecimiento acelerado, a menudo confundido con el alzhéimer o la demencia. Esto genera dobles efectos negativos. Por un lado, se infravalora el impacto real de la enfermedad cuando los síntomas visibles son leves o no coinciden con los estereotipos, y por otro, se cuestiona la capacidad funcional de la persona afectada, afectando su vida social y laboral.
Una de las experiencias comunes al inicio del diagnóstico de párkinson es el enfrentamiento con el estigma social que la rodea
Esta percepción social puede llevar a muchas personas con párkinson a ocultar el diagnóstico, dificultando la comprensión de su entorno y alimen- tando su aislamiento. Una de las prin- cipales demandas de los afectados es precisamente una mayor visibilidad y divulgación de la enfermedad para combatir estos estigmas y normalizar su vivencia en la sociedad.
Como constata el Dr. Sánchez Ferro, “este tipo de enfermedades, al contrario de otras patologías que despiertan empatía, provocan una estigmatización del paciente que se ve como alguien incapaz. Esto hace que lo tengan que vivir de una forma muy íntima, sin poder hablarlo pública ni abiertamente. Son enfermedades que aún provocan una visión social muy negativa, y esto hay que cambiarlo”.
Investigación y futuro
La investigación sobre el párkinson avanza a gran ritmo y desde múltiples frentes. Según el Libro Blanco del Párkinson de la Federación Española de Parkinson, en los últimos años se ha producido un crecimiento notable en el volumen y la diversidad de estudios, con líneas que van desde terapias génicas y celulares hasta enfoques centrados en la influencia de los estilos de vida. Uno de los grandes avances conceptuales ha sido reconocer que los cambios cerebrales comienzan muchos años antes de los síntomas motores, lo que ha abierto nuevas vías de detección precoz y medicina personalizada.
El informe destaca también el papel crucial de las tecnologías emergentes—como el Big Data o la inteligencia artificial— en la monitorización y tratamiento de la enfermedad, así como la necesidad de reforzar la financiación pública y mejorar la participación activa de los pacientes, especialmente incorporando la perspectiva de género.
Desde la práctica clínica, el neurólogo Álvaro Sánchez Ferro confirma que algunos de estos avances ya se están trasladando al día a día de los pacientes. Destaca la aparición de nuevas terapias para fases avanzadas, como bombas de infusión y tratamientos de rescate (inhaladores o apomorfina sublingual), así como el uso reciente de ultrasonidos para tratar el temblor.
A futuro, subraya la importancia de las terapias modificadoras de la enfermedad, que buscan frenar su avance, especialmente mediante fármacos como el anticuerpo monoclonal Prasinezumab, actualmente en fases avanzadas de estudio. También se están explorando tratamientos dirigidos al metabolismo y nuevas formas de monitorización remota mediante sensores, lo que podría transformar el seguimiento de la enfermedad en los próximos años.
Perspectiva de género en la vivencia del párkinson
Libro Blanco del párkinson en España. Federación Española de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson afecta de forma distinta a hombres y mujeres, tanto en el plano clínico como en el social y emocional. Aunque su prevalencia es algo menor en mujeres, éstas tienden a sufrir con más frecuencia síntomas como la depresión, la fatiga y el dolor. Socialmente, las mujeres se muestran más abiertas a compartir su diagnóstico, a acudir a terapias grupales y psicológicas, y a participar en asociaciones. Sin embargo, también enfrentan mayores responsabilidades de cuidado, tanto familiar como doméstico, lo que interfiere en su participación en terapias y actividades de autocuidado. Muchas mujeres optan por abandonar su empleo antes que los hombres, priorizando el cuidado del hogar, lo que impacta en su autonomía financiera.
Por el contrario, los hombres tienden a centrarse más en terapias físicas, muestran mayores dificultades para expresar sus emociones y presentan más reticencias a participar en grupos de apoyo. La investigación médica ha estado tradicionalmente enfocada en los varones, lo que genera desigualdades en diagnóstico y tratamiento para las mujeres. Se destaca la necesidad de incorporar una mirada de género en la atención e investigación sobre la EP, que contemple estas diferencias y mejore la equidad en el abordaje de la enfermedad.