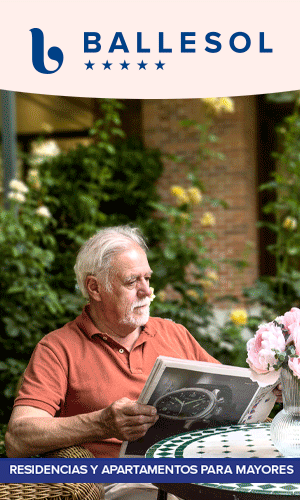Engrevista a: Nuria López Ariztegui, Nuria Fernández Martínez y Miguel Araújo Ordóñez
Comité Científico y Organizador del XXI Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría y Gerontología (SCMGG) “Pasado, presente y futuro de la Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento en el anciano”
El envejecimiento es el principal factor de riesgo para padecer enfermedad de Parkinson. Tanto la incidencia como la prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, afectando al 2% de los mayores de 65 años y al 4% de los mayores de 85 años. El principal reto al que se enfrentan los profesionales que trabajan con estos pacientes es la curación. Aún no se ha conseguido, pero ahora han aparecido nuevos enfoques de tratamiento y mejoras pronósticas en los pacientes, de los que es importante informar. Es por eso que el párkinson y los trastornos del movimiento se han convertido en el tema central del XXI Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría y Gerontología (SCMGG). Este encuento ha tenido lugar los días 3 y 4 de marzo en Toledo.
¿Por qué han decidido dedicar el encuentro a la enfermedad de Parkinson?
Los trastornos neurológicos son la primera causa de discapacidad en el mundo y la prevalencia de enfermedad de Parkinson está aumentando más rápidamente que el resto
La enfermedad de Parkinson (EP) constituye el parkinsonismo más común. En 2016, 6´1 millones de personas estaban diagnosticadas de EP (2´4 millones más que en 1990) y la Sociedad Española de Neurología calcula que en los próximos 30 años esta cifra se multiplicará por tres.
El envejecimiento es el principal factor de riesgo para padecer EP y tanto la incidencia como la prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, afectando al 2% de los mayores de 65 años y al 4% de los mayores de 85 años.
La OMS en 2022 ha alertado de que la carga global por EP está creciendo rápidamente y considera que es un problema de Salud pública, que necesita una respuesta para mejorar la salud y los requerimientos sociales de los pacientes con EP. Por ello, ha lanzado seis medidas prioritarias para abordar las disparidades globales que afectan a los pacientes, que incluyen: valoración de la carga global de la enfermedad, apoyo a los pacientes y concienciación de los sistemas sanitarios, prevención y reducción de riesgos, disponibilidad de terapias básicas, fortalecer los sistemas de Salud y Sociales, así como medidas para cuidar a los cuidadores y promover la Investigación.
Por todo lo expuesto, desde nuestra sociedad científica, entendimos que el tema principal sobre el que versará nuestro congreso debía ser la enfermedad de Parkinson y demás trastornos del movimiento en la población anciana, ya que no hay que olvidar que no todo temblor en el paciente anciano es una enfermedad de Parkinson.
¿Cuál ha sido la evolución en el diagnóstico, abordaje y tratamiento del párkinson? ¿Cuáles son los principales logros que se han conseguido?
La enfermedad de Parkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores (lentitud de movimientos, temblores, rigidez, trastornos de la marcha y desequilibrio) y a una amplia variedad de complicaciones no motoras (deterioro cognitivo, trastornos mentales, trastornos del sueño, y dolor y otras alteraciones sensoriales).
Los estudios de cohortes internacionales nos están enseñando cómo se inicia la EP y cuáles son sus primeros síntomas premotores, fundamentalmente hiposmia y una alteración del sueño conocida como Trastorno de Conducta del Sueño REM. La sociedad internacional de Trastornos del Movimiento (MDS) han actualizado los criterios diagnósticos de EP para aumentar la sensibilidad en el diagnóstico, incluyendo pruebas complementarias que nos ayudan a diferenciar de otros parkinsonismos y poder tener un diagnóstico más certero que nos ayude a tratar adecuadamente a cada paciente.
Los avances tecnológicos globales junto con inteligencia artificial, han llevado al desarrollo de “wearables” que nos ayudan a conocer mejor cuál es el estado de los pacientes en su vida cotidiana, fuera de la inmediatez de la consulta. Esto nos ayuda a conocer la realidad de cada paciente y ajustar mejor los tratamientos de forma individualizada.
Respecto al tratamiento en los últimos años, han aumentado los tratamientos sintomáticos para las diferentes fases de la enfermedad; sobre todo tratamientos para las fases más complicadas, con fluctuaciones “on-off” de la movilidad, que incluyen nuevos fármacos en infusión continua y nuevas vías de administración de fármacos, para rescate de episodios “off”.
¿Y los retos en los que se debe seguir trabajando?
El mayor reto al que nos enfrentamos en la enfermedad de Parkinson, es su curación. A día de hoy todos los tratamientos de los que disponemos son para tratar sus síntomas, en diferentes fases, pero no para conseguir la curación de la enfermedad.
Aunque se han iniciado tratamientos genéticos contra alfasynucleína (la proteína que se acumula en las neuronas de los pacientes con EP), hasta el momento ninguno ha demostrado eficacia, pero numerosos grupos multicéntricos internacionales siguen trabajando para lograrlo.
Los retos en la EP son muchos, pero si bajamos a la realidad cotidiana, lo más importante sería conseguir el enfoque multidisciplinar, ya que es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas y provoca gran afectación de la calidad de vida de los pacientes y con el tiempo, gran discapacidad. Actualmente, la atención a la discapacidad supone uno de los grandes desafíos a abordar por los Sistemas Sanitarios, comenzando con acciones dirigidas a la prevención de la misma y continuando con su manejo multidisciplinar.
Por ello se debe trabajar en mejorar el acceso de todos los pacientes con esta patología a intervenciones precoces desde fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia o psicología, entre otros especialistas sanitarios, y en conjunción con Unidades de Atención Especializadas.
¿Qué se entiende por trastornos del movimiento? ¿Cuáles son los principales entre las personas mayores?
Los Trastornos del Movimiento, como tal, incluye aquellas enfermedades neurológicas que causan problemas con el control y la ejecución de nuestros movimientos. Genéricamente, se dividen en hipercinéticos con aparición de movimientos involuntarios, como el temblor, y en hipocinéticos, con lentitud de movimientos.
Los más frecuentes en edad geriátrica son los parkinsonismos, que incluyen la enfermedad de Parkinson, pero también otros parkinsonismos degenerativos. Le siguen en frecuencia el temblor esencial, que ocurre al realizar actividades o mantener posturas. Existen también diferentes trastornos del movimiento que debutan tras sufrir un evento isquémico cerebral (ictus) y que igualmente pueden ser hipocinéticos o hipercinéticos, como las distonías. Por último, destacar también los trastornos de movimientos secundarios a fármacos, como parkinsonismos, temblores y discinesias tardías, muy frecuentes en la edad geriátrica, por la frecuente polimedicación asociada a otros procesos patológicos, y por la mayor sensibilidad cerebral a sufrir efectos secundarios de los medicamentos.
¿Cuál es la prevalencia?
En España se calcula que hay 160.000 afectados por EP, aunque los estudios de prevalencia son complicados. La prevalencia media de Enfermedad de Parkinson calculada en España es de 110-120 casos por 100.000 habitantes, pero hay que tener en cuenta que la prevalencia aumenta con la edad a partir de los 65 años, ya que es una enfermedad muy poco frecuente por debajo de los 50 años, y que su pico está en el grupo etario de 85 a 89 años.
¿Qué peculiaridades encuentran los especialistas en el manejo de los pacientes geriátricos con trastornos del movimiento?
Los pacientes ancianos con trastornos del movimiento son más frágiles que los pacientes menos añosos, siendo el mayor factor de riesgo para el desarrollo de discapacidad y las consecuencias que de ella se deriva. Además, la EP suele tener una evolución más rápida y agresiva cuando se inicia después de los 70 años, y con más probabilidad de desarrollar síntomas “no motores”, como son el deterioro cognitivo y/o trastornos neuropsiquiátricos o los síntomas vegetativos asociados al área digestiva (disfagia, enlentecimiento del tránsito, desnutrición, etc).
Además, los pacientes geriátricos suelen asociar otras comorbilidades, que a veces agravan la discapacidad que ya genera la EP. Son pacientes, en su mayoría polimedicados, con lo que tienen más probabilidad de presentar interacciones o efectos adversos de los fármacos, lo que obliga a un seguimiento clínico más estrecho y, en ocasiones, a necesitar más tiempo para escalar en la dosificación de los fármacos, en relación con grupos de menor edad.
¿Cómo puede afectar al día a día de las personas que los sufren?
Depende del estadio de la enfermedad, pero es una enfermedad discapacitante, lo que implica la necesidad, en algún momento de la enfermedad, de necesitar ayuda de terceras personas para la realización de determinadas actividades que se realizan en el día a día.
Inicialmente harán todo más lentamente, y según progrese la enfermedad precisarán la ayuda de cuidadores, primero, en actividades complejas, posteriormente, en actividades básicas, como puede ser el aseo, vestido, alimentación o el manejo de su medicación.
Es una enfermedad que afecta a la marcha y con un alto riesgo de caídas, por lo que en algún momento de la evolución clínica puede ser preciso el apoyo en medios técnicos, bien bastón o acompañante, pero con el tiempo precisarán otro tipo de soporte técnico para cualquier transferencia. En etapas tardías, muchos pacientes son completamente dependientes de sus cuidadores para todas las actividades cotidianas.
¿Se pueden evitar?
A día de hoy la EP no tiene cura, solo tratamiento para mejorar o paliar algunos síntomas, pero cada vez más estudios demuestran la importancia de los estilos de vida, y recalcan la importancia de realizar ejercicio físico diario, como pasear a buen ritmo 40-60 minutos, y al menos 3 días a la semana ejercicio más intenso (sobre todo combinando ejercicio aeróbico con ejercicios de fuerza), para mejorar la agilidad global, la marcha, la postura y disminuir con ello el riesgo de caídas.
Es importante la promoción de hábitos de vida saludable y facilitar a los pacientes el acceso a los servicios en los que se prestan estas actividades.
¿Qué se debe tener en cuenta para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares?
Es importante concienciar a los servicios de salud y dependencia que la EP es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva, que lentamente va disminuyendo la capacidad de las personas para realizar, con autonomía e independencia, las actividades cotidianas. Por ello, necesitan mejorar la accesibilidad no solo a los especialistas, sino también a las terapias complementarias y a las ayudas dirigidas a la atención de la dependencia y la discapacidad.
Por ello, la familia y los cuidadores juegan un importante papel en la atención integral de la persona con EP. Sin embargo, estas elevadas necesidades de cuidado pueden sobrepasar las capacidades o recursos de una familia, afectando igualmente a su bienestar psicológico, físico y social. Por tanto, es muy importante que los cuidadores tengan acceso a información y recursos que les puedan ayudar a dar una buena atención a la persona afectada, sin repercutir negativamente en su salud. Como destaca la OMS hay que tener medidas para “cuidar al cuidador”.
Innegablemente, las asociaciones de pacientes y familiares tienen un papel protagonista en la promoción de información, fundamental para el manejo de los pacientes, y en el desarrollo de actividades, jornadas y eventos científicos, que promuevan la investigación y la mejora de las necesidades que precisan estos pacientes.
Más de un centenar de profesionales de la geriatría se congregan en Toledo
Este año la responsabilidad de organizar el congreso regional de la SCLMGG ha recaído en Toledo. A la capital le tocaba según el orden establecido que siguen para la celebración de congresos regionales con el objetivo de que participen los distintos lugares que tienen servicio de geriatría, y eso incluye no solo las capitales de provincia, también Talavera y Alcázar.
En el encuentro se ha realizado 10 ponencias sobre distintos temas y enfoques de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, con especialistas diferentes y otros profesionales como del campo de la enfermería. Se calcula que han asistsido en torno a 100 o 120 profesionales inscritos.
La principal novedad es que ha sido el primer congreso realmente regional y presencial tras la pandemia, ya que el celebrado el año pasado en Albacete se hizo coincidir con el congreso nacional de la sociedad de geriatría nacional SEMEG.
También el tema sobre el que gira el congreso es muy centrado en patología neurológica, algo que hacía bastante tiempo que no sucedía, pero que cabe destacar ahora que han aparecido nuevos enfoques de tratamiento y mejoras pronósticas en los pacientes, por lo que esperamos que sea de interés para todos los participantes.